Si has pensado algo, tiene que ser importante.
Por dos razones: porque lo recuerdas con facilidad y porque tu mente está programada para dar peso a lo que surge sin esfuerzo. Esto, según Daniel Kahneman, es debido a un atajo mental conocido como heurística de disponibilidad¹, que nos lleva a sobrevalorar aquello que podemos evocar con rapidez. O, dicho de otra manera, nos pasamos la vida creyendo que todo lo que nos viene a la cabeza encierra un valor especial, como si cada pensamiento tuviera un significado oculto o una importancia trascendental. Pero, en realidad, si lo recordamos es solo porque es fácil. Y, para nuestra mente, eso basta para convertirlo en verdad. Tal es su desidia.
En el otoño de 1969, Amos Tversky y Daniel Kahneman, dos jóvenes promesas del departamento de psicología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, forjaron una formidable amistad que cambiaría nuestra comprensión sobre cómo pensamos y tomamos decisiones. Juntos, llegaron a la conclusión que gran parte de nuestro juicio cotidiano está guiado por intuiciones rápidas y sesgadas, no por la lógica fría que solemos atribuirnos.
Por eso, nuestras opiniones no suelen ser el fruto de un análisis desapasionado, sino de atajos mentales. Aquello que pensamos y valoramos suele estar más determinado por lo que nuestra mente recupera con facilidad que por una reflexión profunda. Nuestros pensamientos nacen teñidos de sesgos.
Pero aquí no acaba la cosa. Si, como dice la RAE, una opinión es un juicio o valoración que una persona se forma respecto a algo o a alguien, entonces ha de ser subjetiva por naturaleza y estará marcada por el modo de pensar de quien la emite. No solo eso: nuestro estado de ánimo influye en los pensamientos, y este estado emocional depende de sistemas cambiantes como el nervioso, el endocrino o el microbioma. Un sistema complejo compuesto por decenas de hormonas diferentes, por cien mil millones de neuronas, 100 trillones de conexiones sinápticas, cien billones de bacterias intestinales. Subsistemas que, además, interactúan entre ellos de manera bidireccional, influenciados por nuestro ambiente y genética. No sería descabellado pensar que, forjadas en un ecosistema tan intricado, las opiniones cambiasen con relativa facilidad.
Pues no tanto. Las personas tendemos a aferrarnos a nuestras opiniones como si fueran el producto de un razonamiento objetivo y permanente. Nos identificamos con ellas, las defendemos y, a menudo, olvidamos que nacen de un terreno movedizo, tan cambiante como nuestro entorno. Para mayor escarnio, muchas opiniones las arrastramos desde nuestra adolescencia. O incluso antes: según varios estudios, el grado de heredabilidad de la ideología política rondaría el 40%². Lo cual no es de extrañar si tenemos en cuenta la fuerte influencia genética en la personalidad y la inteligencia³.
Tan preciadas son, que no importa que nuestras creencias no puedan demostrarse, o tan siquiera articularse; porque, en realidad, no hace falta. Es suficiente con elevarlas a la categoría de verdad superior. Para eso están los “ismos”: creencias colectivas, intocables, que nos abastecen de un vocabulario tan oportuno como rígido. Muy útil si queremos renunciar a la búsqueda de la verdad en favor de la pertenencia y la certeza. El escaparate de las creencias nos proporciona la identidad y el refugio donde escudarnos de la incertidumbre, aunque el precio a pagar sea la inflexibilidad de nuestro pensamiento⁴.
Los hay que prefieren el saber a las ideologías, y respaldan su punto de vista invocando a la ciencia o, en general, a las «gías». Lo que no quita para que, a menudo, esgriman su punto de vista con la misma pasión ciega que los primeros⁵. Poco importa que su fuente de información sea un blog, un podcast o un reputado tertuliano televisivo, puesto que, después de todo, ¡lo certifica la ciencia! Como si la información recibida o su propia interpretación fuera inmune a sesgos y atajos mentales. Comportamiento llamativo si tenemos en cuenta que, justamente, uno de los fundamentos de la ciencia es reconocer y minimizar nuestras limitaciones a través del método experimental y, por supuesto, poner en duda verdades categóricas.
Semejante comportamiento extravagante tiene su explicación y se remonta a quien sentó las bases de la psicología evolutiva: Charles Darwin. Muchas de nuestras tendencias sociales y cognitivas —incluido nuestro instinto tribal— están impresas en nuestra biología desde hace milenios⁶. A lo largo de la evolución, formar parte de un grupo ha incrementado las probabilidades de que nuestros genes se perpetúen; y mostrar seguridad y determinación (o al menos aparentarla, como buen homínido) habría favorecido una descendencia más prolífica. Tal vez por eso nuestra necesidad de opinar sea uno de los rasgos más universales del ser humano. Más que una señal de racionalidad, opinar ha supuesto una estrategia adaptativa y social. Lo hacemos no tanto para encontrar la verdad, sino para no quedarnos solos en la cueva.
En resumen, hablamos sin pensar porque llevamos miles de años haciéndolo, y porque nos resulta más fácil que cuestionarnos. Llegados a este punto me pregunto qué papel juegan las opiniones sesgadas en nuestra sociedad actual. ¿Aportan algo? Según Daniel Kahneman persisten porque, a pesar de sus inconvenientes, nos permiten tomar decisiones rápidas y eficientes en un mundo rebosante de información y estímulos. Aunque hoy vivamos en contextos mucho más complejos, nuestros sesgos y heurísticas son un legado de un pasado en el que la rapidez era, muchas veces, más valiosa que la precisión. En muchos casos, estos atajos mentales siguen siendo útiles: nos ayudan a navegar por situaciones cotidianas sin paralizarnos por el análisis excesivo. O sea que sí nos sirven pero ¿a qué precio?
Si fuéramos más conscientes de en qué medida nuestros pensamientos y opiniones están moldeados por estos mecanismos automáticos, probablemente seríamos menos tajantes y más humildes al defender nuestras ideas. Reconocer ese trasfondo puede abrir la puerta a la autocrítica, la empatía y, tal vez, a una convivencia un poco menos crispada.
Cuento todo esto porque he decidido memorizar un listado de sesgos cognitivos, aunque solo sea por tenerlos presentes cada vez que me descubra defendiendo una opinión con demasiada vehemencia. Tal vez así consiga recordarme a mí mismo que pensar no siempre es lo mismo que tener razón.
P.D.
En el próximo artículo contaré cómo me propongo memorizar nuestros sesgos.
Referencias
1 Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.
— Capítulo 3;
Tversky, A., & Kahneman, D. (1973). «Availability: A heuristic for judging frequency and probability.» Cognitive Psychology, 5(2), 207-232.
2 Hatemi, P. K., & McDermott, R. (2012). «The Genetics of Politics: Discovery, Challenges, and Progress.» Trends in Genetics, 28(10), 525-533.
Alford, J. R., Funk, C. L., & Hibbing, J. R. (2005). «Are Political Orientations Genetically Transmitted?» American Political Science Review, 99(2), 153-167.
3 Plomin, R., DeFries, J. C., Knopik, V. S., & Neiderhiser, J. M. (2016). Top 10 replicated findings from behavioral genetics. Perspectives on Psychological Science, 11(1), 3-23.
Deary, I. J., Johnson, W., & Houlihan, L. M. (2009). Genetic foundations of human intelligence. Human Genetics, 126(1), 215-232.
4 Tajfel, H., Turner, J., Austin, W. G., & Worchel, S. (2001). An integrative theory of intergroup conflict. Intergroup relations: Essential readings, 94-109.
Jost, J. T., & Van der Toorn, J. (2012). System justification theory. Handbook of theories of social psychology, 2, 313-343.
5 Kahan, D. M. (2013). Ideology, motivated reasoning, and cognitive reflection. Judgment and Decision making, 8(4), 407-424.
Lewandowsky, S., Ecker, U. K., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with the “post-truth” era. Journal of applied research in memory and cognition, 6(4), 353-369.
6 Darwin, C. (1871). The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. London: John Murray.
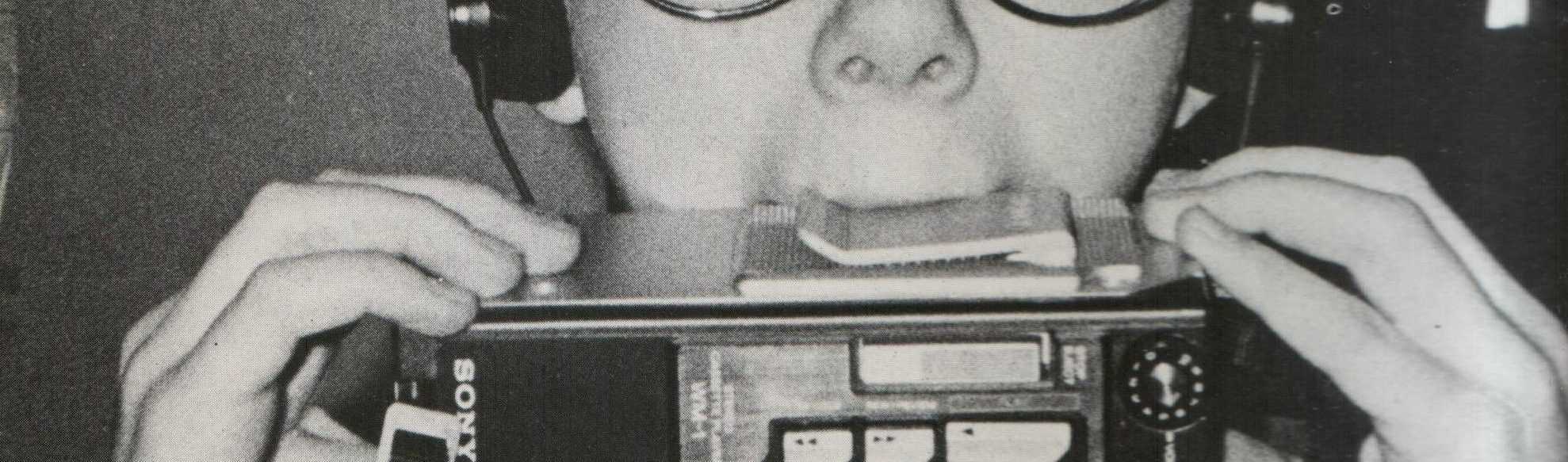

2 comentarios en «Pensamos que pensamos»